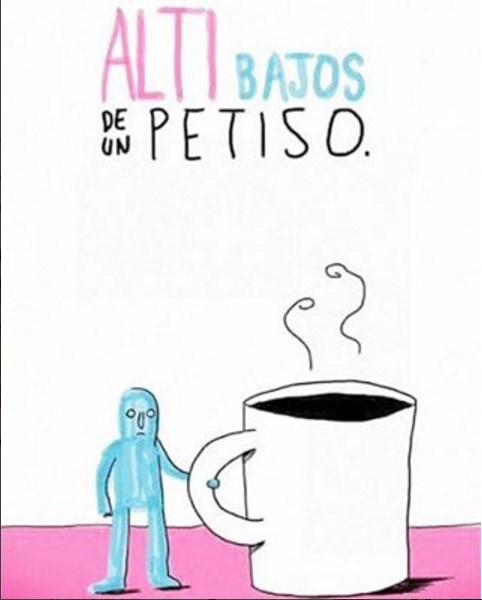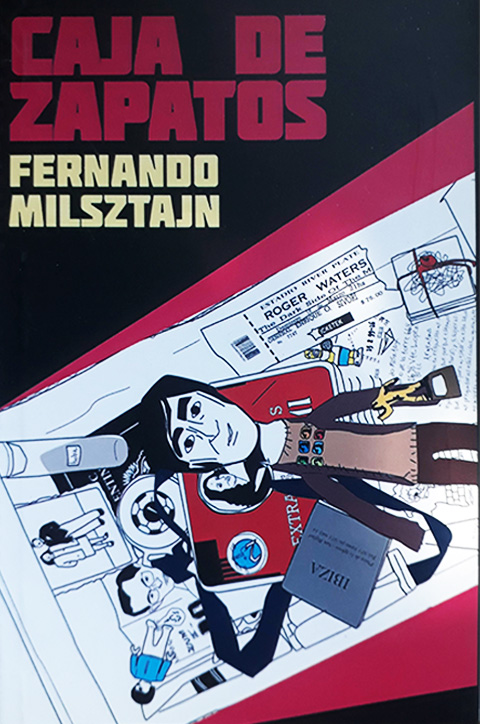En una playa alejada de Río de Janeiro hay dos arcos hechos con madera, sin red, sobre una arena suave y dura. Allí se juega un partido que nadie sabe cuándo empezó. Dicen que fue un desafío de argentinos contra brasileros que se fue desvirtuando de a poco. Al pasar las horas no parecían sacarse ventaja y ambos equipos se negaban a abandonar el partido con la estrategia de ganarlo por cansancio. Esperaban la repuntada final cuando el cumpleaños de un amigo, la cena familiar o el regaño de un jefe superaran la importancia del resultado. Pero el nivel era muy bueno y ante un abandono por calambre o noviazgo siempre aparecía una mano en alto pidiendo entrar y la pelota seguía rodando. Así empezó aquello.
Uno palos altos con luz iluminaban la cancha de noche, cuando las jugadas se hacían más picantes por la capirinha o la cerveza helada en el pequeño descanso de diez minutos que sucedía a cada hora. Si la marea subía se jugaba sin tocar el piso, con pelotazos y goles de pescador. Ciertos jugadores de piernas fuertes no cesaban de correr hasta que el marcador estuviera a su favor, así al menos se iban a dormir contentos. Al otro día, sin embargo, se enteraban de que la gesta había sido inútil y efímera, debiendo arremangarse las musculosas para remontar un 143 a 139.
Los meses fueron pasando, pero la cancha continuó viva porque esa zona tiene la particularidad de saltearse el invierno. Aunque sí son comunes las lluvias intensas que dieron marco a los pasajes más épicos de aquel partido. Muchos delanteros, hambrientos de gestas heroicas, se arrimaban a la cancha especialmente cuando las nubes engordaban para patear con el aliento de los truenos. A los tres años las nacionalidades se esfumaron, aunque de alguna extraña manera la rivalidad seguía vigente. Algo inexplicable e inasible, un espíritu guerrero, el orgullo dañado o las simples ansias de competir impedían el pitazo final, que era figurativo, porque árbitro nunca hubo. La honra de los jugadores que pisaron aquella arena defendiendo los mismos arcos de madera prevalecía. Y si surgía la bravuconada del ocasional tramposo o mal perdedor, el aura del juego ordenaba la cuestión. Así, cuando el calentón alzaba sus manos, eran los propios compañeros quienes lo empujaban hacia el chapuzón para calmar las aguas o descargar su furia entre las olas. Ese lugar ya era sagrado. Allí se jugaba a la pelota y nadie quería quedarse afuera.

Uno estuvo dos días bajo el sol y la luna aguardando el momento de entrar para demostrar su torpeza, comerse dos caños y hacer un gol de rebote que empardó el cotejo, que extrañamente siempre se mantenía parejo. Se han turnado menores, mujeres y veteranos para completar, pero si alguien exigía zapatillas todos preferían ser impares por un tiempo. Dicen que Pelé participó en los comienzos, tras su retiro, marcando una diferencia que se desvaneció, como todo, con el tiempo. Cafú solía visitar en sus vacaciones, cansado del fútbol profesional, tan organizado y obediente. Allí prevalecía el afamado jogo bonito que atraía a turistas de todas partes. Los carritos de comida se agolpaban al lado de la canchita al atardecer, cuando se acercaban a aplaudir a los habilidosos.
Dentro de ese rectángulo se han iniciado romances, amistades eternas sin mediar palabras, sociedades secretas a plena luz del día. En ocasiones los ojeadores se llevaban algún jugador bajo protesta de su equipo, que debía cambiarlo por un polaco de gorro piluso, embadurnado en crema, por el temita de la piel. El tipo sorprendió a más de uno y terminó siendo el mejor por unas horas. Si se pinchaba la pelota se pedía otra prestada; la pulpo, de vóley o una grande para hacer yoga, cualquiera cosa con tal de que fuera redonda y no aguara la fiesta. Alguna vez incluso le dieron lugar a una ovalada que aumentó el volumen de las patadas y el promedio de los goles. El boca a boca creció con las décadas y ya para entonces conseguir participantes para sostener el fuego de la competencia dejó de ser un problema.
Jugadores de todo el mundo se acercan hasta el día de hoy a ese lugar remoto para dar un vistazo al partido infinito y, con algo de suerte, dejar su huella en la arena. No recuerdo el nombre exacto de la playa, pero pregunte nomás y le indicarán. Seguro le harán un hueco a la larga. El partido sigue andando y necesita de gente alegre con ganas de jugar. Nadie ha perdido jamás en esa cancha.